En su rostro se reflejaban todos sus años y Magdalena lo notaba cada mañana al mirarse al espejo. No reconocía esa cara tan ajada, pero era la suya, la de la que había sido la mujer más hermosa de todo Mireles. Se miraba y sonreía, pues sabía que cada arruga contaba una historia: aquella que tenía en pómulo del lado derecho, justo donde está la comisura de la boca, se la había regalado Fermín, el joven con el que solía besarse a escondidas debajo del roble en las noches de luna nueva, cuando él regresaba al pueblo.
La arruga que se escondía en su entrecejo se la debía a sus hijos, «un par de cabezones», decía ella, que solo habían salido buenos para dilapidar la fortuna familiar. Las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos eran consecuencia de la felicidad que su marido, Isidro, le había obsequiado por más de cincuenta años de matrimonio. «¡Qué buen hombre era Isidro! Es una pena que nuestros hijos no hayan salido a él», pensaba Magdalena.
Conoció a Isidro poco después de que Fermín, cuando ella tenía tan solo quince años, le anunció que nunca más regresaría a Mireles y es que, aún viniendo de una familia de campesinos, Fermín se había esforzado y había aprovechado el apoyo que el padre de Magdalena le había proporcionado para poder estudiar; era ya todo un ingeniero después de completar sus estudios en la ciudad a la cual quería regresar para triunfar.
En poco tiempo, el buen Fermín se había hecho de un nombre, de fama, de fortuna y de una coqueta esposa que no tenía nada en la cabeza, pero que sabía lucir bien los sombreros. Fermín y Magdalena habían permanecido como amigos y aún se carteaban. Él había sido el primer amor de Magdalena. ¡Cómo les gustaba besarse a escondidas de su madre y de su abuelo! Su padre lo sabía y se hacía de la vista gorda. Magdalena pensaba que tal vez ese amor imposible era la razón por la que don Rómulo había ayudado a Fermín con sus estudios; no para alejarlos, sino para que el muchacho fuera digno de su hija, pero el destino tuvo otros planes para ellos.
Cuando Fermín se fue a la ciudad para siempre, llegó a Mireles un nuevo hacendado, don Isidro Fernando Rivapalacios de la Torre Espinosa de los Monteros. «¡Qué nombre tan rimbombante! ¡Y largo!», le había dicho Fermín a Magdalena y claro que era demasiado impactante comparado con el humilde apellido de Fermín: Ávila.
Magdalena estaba impactada no solo por los dos nombres y el apellido compuesto, sino también por todo lo que Isidro sabía y es que él, además de ser de buena cuna y venir de una familia de abolengo y alcurnia, había tenido a su disposición una impresionante biblioteca que lo había convertido en un gran lector. Era un hombre culto que gustaba de la música y del arte. Él le enseñó a aquella niña inquieta lo que era la ópera y le presentó a los maestros de la música clásica, fue también quien la introdujo al mundo de las letras, esas que ella solo consideraba útiles para intercambiar noticias con su amigo Fermín.
La joven Magdalena que tenía el corazón un poco fracturado por el abandono de Fermín y las noticias sobre sus conquistas que le llegaban en las misivas que él mismo le escribía, se enamoró perdidamente de Isidro y tan solo doce meses después se casaron en una boda a lo grande y es que ambas familias eran muy importantes. La unión de aquellas fortunas debía celebrarse con bombo y platillo; fue un enlace que dejó satisfecha a toda la buena sociedad de Mireles y que causó la envidia de todas las jovencitas casaderas de la nación que leyeron la nota en las páginas de sociales de los mejores diarios.
Con el paso de los años la relación entre Isidro y Magdalena, que había surgido de un enamoramiento por la belleza de ella y la galanura de él, se convirtió en un tórrido romance. «¡Qué noches me regalaste, Isidro mío!», se decía Magdalena cuando veía sus arrugas, pensando en lo que hubieran dicho el señor cura y el señor obispo de haberse enterado. «¡Nos hubieran condenado al infierno! ¡Pero bien habría valido la pena!». Y se reía a carcajadas al ver los surcos en su piel producto de aquellas noches de pasión desenfrenada.
Muchas mañanas rezó ella el rosario con fervor, preguntándose si lo que hacía con su marido estaba mal, hasta que la vio una tía que estaba de visita y que era monja; ella preguntó a la joven recién casada sobre su pesar y al escuchar la tímida confesión de Magdalena, le respondió: “Disfruta niña. Bien dice la Biblia que la mujer debe obedecer a su marido y hacerlo feliz. Y si eso hace feliz a tu marido, hija mía, pues adelante, y si de paso te hace feliz, congratúlate por tu buena fortuna, niña.” A partir de ese día, Magdalena disfrutó y en sus arrugas veía todo el placer que había compartido con Isidro.
Al verse al espejo también veía las arrugas que tenía en la barbilla; esas eran producto de todo lo que había callado ante las injusticias que se cometían en su pueblo. Ella, siendo integrante de una de las familias más ricas de Mireles, nunca sufrió hambre ni las vejaciones que sufrían otras mujeres menos afortunadas. Eso la aterraba. Pero ya mayor había trabajado duro para ayudarlas. En su hacienda, jamás había permitido que un trabajador hiciera daño a su mujer.
Mientras se peinaba frente al espejo empezó a observar las arrugas que tenía en la frente, que al igual que las que tenía alrededor de la boca, eran consecuencia de las carcajadas que compartía cada noche con Isidro al contarse sus vivencias diarias y los chismes del pueblo. Una a una analizaba sus arrugas y se decía que bien había valido la pena cambiar su belleza por las experiencias de una vida.
Sus pensamientos se vieron interrumpidos cuando alguien tocó a su puerta. Era Isidro, su hijo mayor. «¡Cómo se parece a su padre!», pensó Magdalena, «Bueno al menos en el físico, si bien no en el carácter, pero este muchacho se ha compuesto con el paso de los años y estoy segura de que tanto él como su hermano han aprendido la lección, y ahora en el rescate de la hacienda están poniendo todo su empeño.»
—Madre. Te ha llegado una carta. — dijo Isidro con amabilidad, mientras le entregaba un sobre con la inconfundible letra de Fermín.
Rápidamente buscó sus anteojos y la leyó aún sentada frente al espejo observando las nuevas arrugas que surgían, unas de sorpresa, otras de alegría, algunas de las risas que le causaban las peripecias de la esposa e hijas de Fermín y que él le relataba. Otra hija de Fermín estaba por casarse.
La puerta se abrió nuevamente y entró Magdalena, su nuera, la esposa de su hijo Isidro e hija mayor de Fermín. En ellos se había concretado la historia de amor que ellos no habían alcanzado a vivir y sus nietos, Isidrito, Fermincito y Magdalenita entraron corriendo detrás de su madre para decir: “¡Abuela! La tía Romana se casa”. Los niños estaban emocionados por que serían parte del cortejo nupcial.
Magdalena charló con su nuera, con quien compartía el nombre y a la que quería como una hija. Era la hija más inteligente de Fermín y la que él más quería. Era también la guardiana de los secretos de su suegra y de su padre.
Mientras ellas platicaban sobre los detalles de la boda de Romana, la pequeña Magdalenita se sentó en sus piernas de su abuela y acariciando su rostro le dijo: “Abu ¿me cuentas la historia de esta arruga?”.

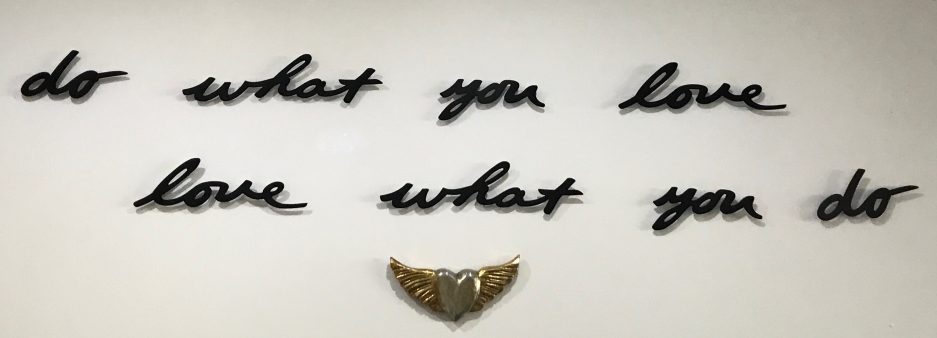

maravilloso. Un relato precioso.
Me gustaLe gusta a 1 persona
Muchas gracias, Inanna.
Me gustaMe gusta