Inmaculada vivía atormentada. Lo había dejado todo para ser escritora, un trabajo en Wall Street con muy buen salario, un amplio departamento con vista al Central Park y un novio que era modelo de ropa interior.
Lo había dejado todo para seguir un sueño, ser escritora. Y es que en las venas no tenía sangre, tenia tinta. Todas las mujeres de su familia, desde hacía ya muchas generaciones habían sido escritoras. La propia madre de Inmaculada contaba, en su breve historia como escritora, con cinco obras publicadas en su Madrid natal. Todas, por cierto, antes de cumplir los 25, edad en la que conoció a un guapo hombre de negocios mientras caminaba por el Museo del Prado. Entonces, había cambiado las letras por el amor.
Todo empezó una tarde mientras Inmaculada tomaba el té en casa de sus padres, cuando le preguntó a su madre si no había tenido miedo de dejar su vida y su vocación, a lo que ella contestó sonriendo—Nunca, cariño. Por ti y por tu padre siento un amor más grande que el que sentí por las letras. De eso se trata la vida. De seguir a nuestro corazón y hacer lo que nos haga sonreír a diario.
Aquella noche, Inmaculada la pasó en vela. Desde hacía tiempo no sonreía. Su trabajo era monótono y estresante. Su relación había pasado de la pasión a la rutina y había días que ella y James no cruzaban palabra. Pensó en sus padres, que siempre estaban sonriendo, incluso cuando se miraban, como si compartieran un secreto.
A la mañana siguiente su madre la llamó hecha un mar de lágrimas. Su madre había fallecido. Inmaculada trató de tranquilizarla y le dijo preparara su equipaje. Llamó a su asistente y le pidió reservara tres billetes en el siguiente vuelo a Madrid. Rápidamente hizo la maleta, tomó su pasaporte y se dirigió a casa de sus padres. Ahí, se encontró con su madre llorando abrazada a su padre. Salieron rumbo al aeropuerto justo a tiempo para alcanzar el vuelo.
El viaje fue muy distinto a los que Inmaculada solía hacer cada verano hasta cumplir 20 años y es que su abuela odiaba volar por lo que eran Inmaculada y sus padres los que la visitaban. Recordó, entonces, la emoción que sentía cuando las clases terminaban y los dos agradables meses que pasaba con la abuela Concepción. Su parte favorita del verano era cuando el primer mes terminaba y es que siempre, era más o menos igual, la primera semana en casa de la abuela con la tradicional visita al Museo del Prado, donde sus padres le contaban sobre su encuentro y donde se besaban frente a la misma pintura donde se habían hablado por vez primera. Inmaculada y su abuela sonreían al verlos. La segunda semana era de familia. Por casa de la abuela desfilaban tías, tíos y cientos de primos. Todos bombardeándolos de preguntas sobre la vida en Nueva York. Después, los cuatro viajaban a lugares maravillosos como Barcelona, Paris, Londres o Italia. Su padre era un gran viajero y en su juventud se lanzaba a la aventura por todo el mundo. Así había llegado a Madrid y entonces decía, había guardado el pasaporte. Desde su matrimonio solo había viajado con su madre en viajes cuidadosamente planeados. Solía decir que su espíritu viajero tenía una razón, encontrar al amor de su vida y que cuando la había conocido, lo único que anhelaba era echar raíces.
Cuando el primer mes del verano terminaba, todos regresaban a Madrid e Inmaculada se quedaba sola con su abuela por un mes más y ahí empezaba la aventura. Ambas caminaban por las calles de Madrid y compartían picnics por toda la ciudad. Siempre cargaban con sus plumas y libretas. En silencio, solían sentarse a la sombra de algún árbol para escribir por horas. Su abuela le contaba sobre su vida y la historia de las mujeres de su familia, todas ellas talentosas y valientes. Los días se le hacían cortos y por las noches caminaban de regreso al piso de la abuela en el Barrio de las Letras. Inmaculada, que no se arrepentía de mucho en la vida, solo sentía haber dejado de hacer esos viajes a partir de que estaba en la Universidad. Había cambiado a su abuela y padres por amigos y solo había regresado a Madrid ocasionalmente; nunca por más de un fin de semana.
En todo eso pensaba Inmaculada cuando el avión tocó tierra. Salieron del aeropuerto de Barajas rumbo a la funeraria donde velaban el cuerpo de su abuela. Toda la noche recibió condolencias de familia que no recordaba y evitó llorar. A la mañana siguiente, su madre pidió ir al piso de la abuela para darse un baño y cambiarse de ropa antes de ir al entierro. Al abrir la puerta, ahí estaba el aroma de la infancia de Inmaculada. Se encerró en su habitación de niña, la cual estaba idéntica a la última vez que había estado ahí dos años antes y lloró en la ducha.
El entierro fue muy duro para todos, aunque sus tías trataban de consolar a su madre diciéndole lo que era cierto, que la abuela había tenido una vida fantástica y que por muchos años había deseado reunirse con el amor de su vida, el abuelo al que Inmaculada no había conocido.
Terminaron en casa de una de sus tías y entonces comprobó la afabilidad de carácter de sus parientes. Empezaron a compartir historias de la abuela y todas las lágrimas se transformaron en risas. El padre de Inmaculada compartió con todos la historia de la primera vez que vio a la abuela y de cómo Doña Concha lo había corrido antes de la cena porque él le había llevado un vino francés, en vez de uno español. Todos reían a carcajadas. Uno a uno fueron contando historias hasta que llegó el turno a Inmaculada y entonces llegó a ella la historia, aquella que solía decir cada verano, que un día dejaría todo en Nueva York y se instalaría en el piso de la abuela para ser escritora. Las tías de Inmaculada sonrieron, al igual que su madre y la abrazaron.
Había algo de complicidad en esa sonrisa que las tres mujeres habían intercambiado. Inmaculada era la única nieta mujer de Concepción y ella le había heredado su piso. Junto con su testamento, había dejado una carta explicando la razón de su decisión. Inmaculada era escritora y continuaría con la tradición de las mujeres de su familia, todas ellas autoras publicadas. Inmaculada no podía creer la noticia. Aquella noche no durmió.
A la mañana siguiente se encontró a sus madre y tías revisando la habitación de la abuela y mientras ellas empacaban la ropa, ella empezó a ver el librero de su abuela. Era como un álbum familiar. Cientos de libros y carpetas con los nombres de mujeres de la familia en el lomo. Incluían obras y artículos en revistas y diarios, publicados y firmados por ellas. Junto a varios, había además libretas con los nombres de las mujeres escritos a mano. Eran libretas de notas y manuscritos de las obras. Y de pronto, ahí, al final de todos, las vio; dos libretas con su nombre escrito en el lomo. Una estaba en blanco, pero la otra estaba llena de letras, era su vieja libreta de historias, aquella en la que solía escribir sus cuentos y poemas cuando era niña.
Se despidió de sus padres y tías y salió a la calle. Sabía exactamente a dónde tenía que ir. En el camino se detuvo a comprar un bocadillo. Cuando llegó al Palacio de Cristal del Parque del Retiro, extendió la manta que había tomado del sofá y empezó a leer, recostada boca abajo, como solía hacerlo de niña. Leyó hasta que el sol la quemaba con sus rayos. Recordó que su abuela decía que el sol era como una madre, arropaba con su calor a sus hijos, pero que, si estos no extendían sus alas a tiempo, la madre podía sofocarlos. Esa era la razón por la que había impulsado a sus hijas a perseguir sus sueños y por la que nunca reclamó a Milagros, la madre de Inmaculada, por su partida a Estados Unidos.
Inmaculada leyó todas las historias y de pronto, ahí, en la última hoja reconoció la letra de su abuela, “Mi pequeña golondrina. Has extendido tus alas, pero no has llegado a tu destino. Tarde o temprano volverás a casa y entonces serás feliz. No digo que tenga que ser ahora. Tú sabrás el momento para hacerlo. Te quiere, tu abuela. P.D. No estés triste por mí. Yo, ya volé a encontrarme con el amor de mi vida.”
Al regresar al piso de la abuela, su piso, se encontró con sus padres que bailaban en la estancia. Los miró desde la puerta sonriendo. Ella no conocía ese tipo de amor, ese que te hace flotar sobre el piso y te genera la necesidad de besar y abrazar al otro todo el tiempo. Fue en ese momento que recordó que no había dejado una nota a James. Seguro estaría muy preocupado por su ausencia de tres días. Buscó su teléfono y empezó a revisar sus mensajes y llamadas. Había demasiados mensajes en el buzón, pero ninguno de ellos era de James. No había mensajes de texto, ni llamadas o correos. Entonces, fue ella la que se preocupó. Tal vez le había pasado algo. Inmediatamente le marcó y él respondió de mal humor. Le preguntó porqué lo llamaba a esa hora. Era demasiado temprano y él había llegado tarde a casa después de la fiesta de un cliente. Inmaculada se disculpó y colgó. Tres días y él no había reparado en su ausencia. Supo entonces lo que tenía que hacer, pero no dijo nada.
A la mañana siguiente se despidió de sus padres y voló a Nueva York. Solo necesitó 48 horas para llevar a cabo el plan que cuidadosamente había trazado. Después de rechazar el aumento que sus jefes le ofrecieron, al presentar su renuncia, entregó todos sus pendientes a Patrick, aquel fiel asistente que ella, sin saberlo, llevaba años preparando para que ocupara su puesto. Ella misma lo había propuesto como su sucesor y sus jefes lo habían aceptado sin reparo. Después, regresó a su piso y empacó sus cosas. Cuando James llegó, la encontró con sus maletas al lado de la puerta. No le preguntó las razones de su partida y le dijo que él estaba también por marcharse para probar suerte en las pasarelas de Milán. Se despidieron sin drama, como un par de extraños que solo compartieron un piso por algunos años.
Cuando sus padres la vieron entrar al piso de Madrid, se miraron sonriendo con complicidad. Aquella mañana habían hablado del tema y solamente se habían preguntado cuánto tiempo tardaría ella en volver. Las siguientes dos semanas fueron maravillosas, pasaron el tiempo como cuando era niña, viajando y desde luego visitando el Museo del Prado. Después, sus padres se marcharon a hacer el viaje que siempre había planeado su padre. Dos meses recorriendo el Medio Oriente. Su madre, finalmente había aceptado. Y entonces, Inmaculada se quedó sola.
Los primeros días los había dedicado a arreglar el piso, aunque en realidad era poco lo que tenía que hacer. Había preparado su espacio de trabajo y acomodó el hermoso escritorio de la abuela frente a la ventana que daba a la calle de las Huertas. Desde ahí podía ver las frases de libros de célebres autores españoles. No encontraba mejor escenario para completar su destino y poder escribir su novela. Y entonces, nada pasó. Por días, se sentaba pluma en mano ante la hoja en blanco. No se atrevía a escribir nada. Una semana después se dijo que aquella libreta nueva que le había regalado la abuela era demasiado. Tal vez, a nivel subconsciente le generaba estrés por no querer escribir nada que decepcionara a la abuela. Fue entonces a la tienda a comprar una libreta fea y sin pretensiones. Tampoco pudo escribir. Cuando habían pasado dos semanas, regresó el escritorio a su lugar original. Seguramente la presión de las palabras escritas en los adoquines de la calle era demasiada. Nada ocurrió. Por las noches, se iba a la cama pensando en posibles escenarios de sus historias, pero no llegaba a nada. Ni siquiera sus sueños eran lo suficientemente vívidos para ser recordados.
Así pasó el primer mes. Se dijo que seguramente eso les ocurría a todos los escritores. Fue a comprar una pizarra para escribir sus ideas y la colocó tapando la ventana que daba a la calle de las Huertas. Evitaba esa calle, aunque tuviera que dar más vuelta para llegar a cualquier lugar. Se había convertido en un constante recordatorio de su fracaso, en un tormento. Por las mañanas, cuando salía a correr buscaba inspiración. Trataba de recordar sus viajes; había heredado la vena aventurera de su padre y conocía muchos lugares del mundo, pero no se atrevía a situar su historia en ninguno de esos lugares. Pensaba que, si escribía sobre amor, debía ser una historia en París, pero ella no sabía lo suficiente del amor para escribir sobre él. Tampoco sabía nada sobre la pena que aqueja a las personas que viven cerca de la guerra, aunque hubiera estado en lugares como Siria o Irak. Se imaginaba escribiendo una novela de suspenso que tuviera lugar en Londres, pero tampoco se le ocurría como enganchar al lector sin que este se diera cuenta de que trataba de imitar a Agatha Christie. Se sentía una completa farsante.
Pronto se cumplieron dos meses de su estancia en Madrid y lo único que atinaba a hacer era a escribir la columna financiera que era su fuente de ingresos. Y es que al renunciar a su trabajo solo había accedido a mantener su columna de consejos financieros en un diario de Nueva York. Al final del día, como mujer práctica, sabía que ese ingreso le vendría bien en lo que empezaba a cobrar las regalías de su obra maestra. Cuando se sentaba frente al ordenador, las palabras fluían con facilidad y entonces se dijo que ahí debía escribir su novela. Era una mujer moderna, no tenía porqué escribir en una libreta, pero se sentó frente al ordenador y la pantalla se quedó en blanco. Ahí la encontraron sus padres al regreso de su viaje, en una corta parada antes de regresar a Nueva York. No le preguntaron nada y ella lo agradeció. Se sentía un fracaso. La noche antes de su partida, Milagros tomaba un té en la cocina cuando Inmaculada regresó de correr. Ahora corría de mañana y tarde como una forma de escapar. Se sentó a la mesa frente a su madre y se puso a llorar como cuando era niña. Milagros se levantó la abrazó. Al final le dijo, “Tu destino es solo tuyo, no tienes que seguir los pasos de las demás. El secreto de esta familia es que cada una siguió su camino sin imitar a las demás y al final, las letras nos encontraron a cada una de nosotras”.
Aquella noche, Inmaculada durmió con tranquilidad por primera vez en semanas. A la mañana siguiente se alistó para acompañar a sus padres al museo; era una tradición ir al museo el último día del viaje. Sonrió cuando los vio besándose, con las manos entrelazadas frente a la que ya era su pintura y con esa imagen se quedó cuando los dejó en el aeropuerto. Al regresar a casa, sabía sobre lo que tenía que escribir y lo hizo. Pasó días frente a su ordenador. Se olvidó de correr. Solo salía a comprar víveres y nuevamente podía pisar la calle de las Huertas con seguridad. Conforme pasaban las semanas y su novela crecía, empezó a retomar sus picnics en el parque. Salía con bocadillos y escribía sobre la manta de la abuela boca abajo en la libreta que le había dejado. Se dio cuenta que podía escribir y tachar frases como sin nada, así como lo hacía la abuela.
Muy pronto cumplió seis meses viviendo en Madrid y regresó a correr, pero ya no como lo hacía antes, como huyendo o buscando algo. Corría porque la hacía feliz. Y en sus recorridos iba descubriendo historias. Cada paso que daba andando o corriendo, la acercaba a un nuevo relato. Era como si sus ojos hubieran estado cubiertos por un velo toda su vida y de pronto se hubiera caído. Ahí estaban, ante ella, todas las historias que tenían que ser contadas. De pronto se detenía y escribía ideas frenéticamente en lo que tuviera a mano y cuando regresaba a su piso las pasaba a su libreta para no perderlas.
Una mañana mientras bebía su café en la terraza con un libro en la mano, vio su reflejo en una ventana del edificio de enfrente y se descubrió sonriendo, así, por la nada. Se dio cuenta de que al fin había encontrado la felicidad y estaba dentro de ella. Muy pronto su manuscrito estuvo terminado y llamó a su madre. No podía confiar en nadie más que en una mujer de la familia para que lo leyera. Su sorpresa fue grande cuando tan solo 24 horas después de esa llamada, sus padres tocaron a su puerta y la abrazaron con los ojos llenos de lágrimas. En la mano llevaban una impresión de su manuscrito. Salieron a cenar y ellos comentaban las partes que más habían disfrutado de la historia y hablaron sobre los siguientes pasos. La madre de Inmaculada sugirió consultaran a una de sus hermanas que era editora en una importante casa de Madrid. Temerosa, Inmaculada aceptó enviar el manuscrito a su tía.
La respuesta de la tía no tardó en llegar y personalmente se presentó en el piso con sus otras hermanas. Todas la abrazaban y le decían lo orgullosa que la abuela Concha estaba de ella. La tía sugirió enviar el manuscrito a la editorial más importante del país. Publicarlo ella sería un conflicto de interés y no haría bien a la carrera de Inmaculada. Ella, que nunca había buscado el camino fácil, estuvo de acuerdo. Preparó su carta de presentación y su manuscrito y lo envió al editor. Para distraerse, mientras recibía una respuesta, se enfocaba en sus letras y así fluyeron muchas historias que se convirtieron en cuentos cortos y otras que serían novelas. Era como si sus personajes le dictaran al oído las palabras que tenían que salir de sus labios. Cada uno de los lugares que había visitado en sus viajes estaba listo para contar su historia y empezó a pensar en historias de mujeres valerosas en Siria y hombres de negocios en Londres; en relatos de esperanza en Afganistán y mujeres en busca de su destino en París. Empezó a explorar nuevos géneros, todos menos el romántico, pues de ese no sabía nada.
Cuatro semanas después, un poco decaída se levantó para acompañar a sus padres al museo antes de su regreso a casa. Todas las mujeres de su familia le decían que tuviera paciencia, pronto tendría una respuesta y si no era favorable buscarían entre todas otras editoriales. Mientras se vestía, pensaba en lo que era su vida ahora, aún cuando vivía más lejos estaba cada vez más cerca de sus padres, quienes empezaban a hablar de comprar un piso en Madrid para mudarse ahora que su padre ya estaba retirado. Pensaba en sus tías que llegaban de pronto, sin necesidad de avisar solo para tomar café y en todos los primos y sobrinos que la invitaban a sus casas, de la nada. Se había reinventado y todos se daban cuenta, incluso su editor del diario financiero en Nueva York, quien le había ofrecido que su columna fuera ahora diaria.
Sentada, frente al espejo, no oyó a su madre tocar a su puerta y solo pudo verla hasta que se paró detrás de ella y entonces lo vio. En la mano de su madre había un sobre con el sello de la casa editorial a la que había enviado su manuscrito. Su padre entró inmediatamente y ambos la observaron en silencio, mientras ella abría el sobre lentamente. En ese momento sintió que su destino estaba en sus manos. Leyó la carta, llena de alabanzas por sus letras hasta que llegó a lo que había estado esperando, la aceptación del manuscrito y la intención de la casa editorial de firmar un contrato con ella para la publicación de esa novela y de al menos dos más.
Abrazó a sus padres y lloró, pero esta vez de felicidad. Mientras su padre hablaba a la aerolínea para cambiar su fecha de regreso y su madre llamaba a las tías para convocar a cena de celebración familiar, ella escribió el correo más importante de su vida y aceptó reunirse con el editor para revisar el contrato. Se sentía satisfecha mientras tecleaban su respuesta. Todo había valido la pena. Abrió nuevamente su manuscrito y escribió, en la hoja que había dejado en blanco, sus dedicatorias…a ti, abuela Concepción por ser mi cómplice e inspiración. Gracias por creer en mí y por mostrarme el camino para ser feliz. Agregó una nota de dedicatoria para sus padres, tías y primos. Ahora sí, su libro estaba terminado.
El día fue maravilloso, salió a almorzar con sus padres y después, junto con ellos preparó la cena para la familia. La celebración fue maravillosa. Toda su familia brindaba por su éxito y en ese momento fue plenamente feliz, ahora sí lo tenía todo, todo lo que necesitaba estaba ahí.
Los siguientes días estuvieron llenos de momentos que la hicieron más feliz. La reunión con su editor fue maravillosa y con uno de sus primos al lado, como abogado, firmó el contrato. Como ya era costumbre, cerró el día con una gran fiesta con paella y sangría en la casa de otro de sus primos. Mientras todos celebraban su éxito, se dio cuenta de que nunca en su vida había recibido tantos brindis en su honor.
Dos semanas después, sus padres cerraron el trato para la compra de una casa cerca de su piso y de las casas de las tías. El día de su regreso a Nueva York, fueron juntos al museo. Sus padres se besaron, una vez más, frente a su cuadro, mientras ella los observaba a corta distancia. Entonces escuchó una voz varonil y profunda detrás de ella que decía—Siempre he pesando que ese cuadro es la representación del amor y viendo a esa pareja lo compruebo. Seguro comparten una gran historia y un hermoso secreto detrás de esas miradas. ¿No lo crees?
Inmaculada volteó a verlo y ambos se sonrieron. A la distancia sus padres observaron aquella sonrisa.

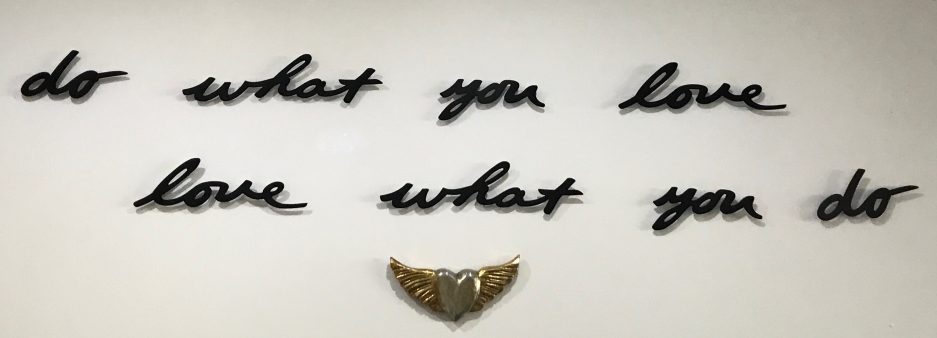

Me ha gustado el texto. Sobre todo el bloqueo inicial ante las expectativas que cree que tienen los demás sobre ella y el miedo a defraudar.
Me gustaLe gusta a 1 persona
¡Gracias!
Me gustaLe gusta a 2 personas
Woww es lo que puedo decir. Has hecho una verdadera novela en pocas palabras. Romance y suspenso; detalles que podemos ver como reflejo de nuestra propia vida; una mezcla de miles de sentimientos; y la «complicidad» en todo momento, haciendo eco. Me encantó 🥰👌🏾👌🏾
Me gustaLe gusta a 1 persona
Muchas gracias, mi querida J, por leer y tomarte el tiempo para comentar. Saludos.
Me gustaMe gusta
A ti, por estas letras hermosas🥰
Me gustaLe gusta a 1 persona
Es un texto muy “atrapador”, una vez que empiezas no puedes dejar de leer. Me encantó el ritmo y toda la historia. Felicidades.
Me gustaLe gusta a 1 persona
Muchas gracias por tu comentario y desde luego, por leer mi texto. Saludos.
Me gustaMe gusta